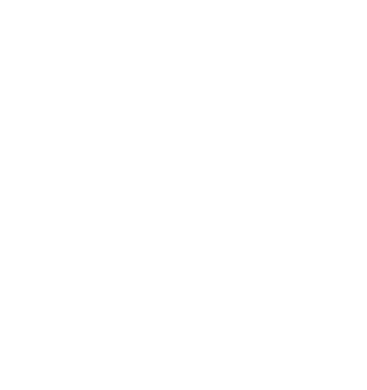Este 24 de julio se cumplen 13 años desde la promulgación de la Ley N.º 20.609, conocida como Ley Antidiscriminación o “Ley Zamudio”. Una normativa que emergió, no como fruto de una voluntad política sostenida, sino como respuesta tardía al brutal asesinato de Daniel Zamudio, joven gay atacado con saña en el Parque San Borja. Su muerte, en 2012, fue un grito desgarrador que obligó al Estado chileno a hacer algo. Pero hoy, a más de una década de aquel crimen que nos remeció como sociedad, la ley que lleva su nombre sigue esperando una reforma profunda que la haga verdaderamente efectiva.
Y es que la Ley Zamudio, si bien fue un avance simbólico, no ha sido capaz de erradicar ni prevenir la discriminación. Su definición jurídica de discriminación es ambigua, las sanciones que contempla son desproporcionadamente bajas y el uso del “atenuante” para delitos motivados por odio ha terminado siendo una puerta giratoria para la impunidad. La ley tampoco contiene mecanismos preventivos, medidas de reparación, ni herramientas educativas. Mucho menos aborda la violencia estructural que enfrentan personas trans, migrantes, pueblos indígenas, personas con VIH o disidencias sexuales y de género.
En 2022, el Ministerio de Justicia se comprometió a una reforma estructural. Pero tres años después, no hay avances visibles. Los proyectos presentados duermen en comisiones legislativas, y el Gobierno no ha dado señales claras de priorizar esta reforma. No hay urgencia legislativa, no hay discursos públicos, no hay voluntad. En la práctica, el Estado chileno sigue tolerando la discriminación como si fuera un mal inevitable, una molestia secundaria.
¿Cuántos años más deben pasar? ¿Cuántos casos más de despidos injustificados, expulsiones escolares, malos tratos en el sistema de salud o violencia callejera necesitamos para que se entienda que la discriminación mata? No de forma abstracta, sino concreta, día tras día, dejando a miles de personas en la indefensión, el aislamiento o la pobreza.
El asesinato de Daniel Zamudio no puede seguir siendo un símbolo vacío. Su nombre no debe usarse para maquillar inacción, ni para cubrir con un barniz de corrección política una ley que, en los hechos, no protege a nadie como debería.
Reformar la Ley Zamudio no es solo una demanda de activistas: es una obligación del Estado, en virtud de tratados internacionales que Chile ha ratificado, como la Convención Americana de Derechos Humanos, los Principios de Yogyakarta y la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte IDH, que exigen políticas antidiscriminatorias efectivas, con enfoque interseccional y garantía de no repetición.
La no reforma de la Ley Zamudio es también una forma de violencia institucional. Cada día que se posterga esta discusión, el Estado perpetúa las desigualdades. La deuda es clara. La urgencia, ineludible. Y la ciudadanía, especialmente la que ha vivido en carne propia la exclusión, tiene el deber y el derecho de exigir: ni un año más de espera. Queremos justicia real. Queremos vivir con dignidad.
Comunicaciones ACCIONGAY