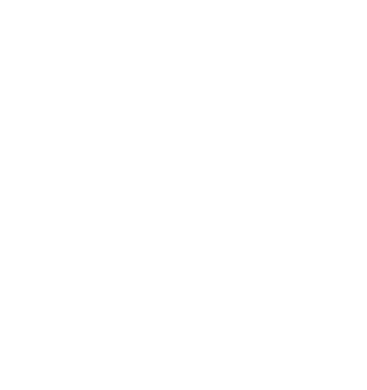La criminalización de la transmisión o no divulgación del VIH constituye uno de los mayores retrocesos en la lucha contra el estigma y la discriminación que enfrentan las personas que viven con el virus. Lejos de cumplir un rol preventivo, las leyes que penalizan el VIH perpetúan la desinformación, generan miedo y obstaculizan las estrategias de salud pública basadas en la evidencia científica. El caso de Canadá —uno de los países con mayor número de procesamientos por supuesta exposición al VIH en el mundo desarrollado— ilustra con claridad los daños que provoca este enfoque punitivo.
Desde finales de la década de 1980, más de 220 personas han sido procesadas en Canadá por no revelar su estado serológico, incluso en contextos donde no existía una posibilidad real de transmisión. El precedente judicial más influyente, R. v. Mabior (2012), estableció que el delito se configura cuando existe una “posibilidad realista” de transmisión del virus y no se utiliza protección. Sin embargo, esta definición ha demostrado ser ambigua y desactualizada frente a los avances científicos: hoy se sabe que una persona con carga viral indetectable no transmite el virus, aunque no use preservativo. El propio Ministerio de Justicia canadiense reconoció en 2022 que la criminalización “puede conducir a la estigmatización y disuadir a las personas de hacerse la prueba o acceder al tratamiento”.
La penalización del VIH se sustenta en una lógica moralizante más que sanitaria. Se trata a las personas seropositivas como potenciales delincuentes, reforzando prejuicios históricos asociados a la irresponsabilidad sexual o a la “peligrosidad” de ciertos grupos. En Canadá, las mujeres negras, migrantes y los hombres homosexuales son los más afectados por estas políticas. Casos documentados por la Red Legal del VIH muestran que algunas mujeres caribeñas guardan preservativos usados como “pruebas” ante un eventual arresto, mientras otras evitan hablar de su diagnóstico por temor a ser denunciadas por ex-parejas. Estas prácticas no solo son indignas, sino que alimentan un clima de sospecha y miedo que va en contra de cualquier principio de salud pública moderna.
El impacto social de estas leyes es profundo. En un país que se presenta como referente de derechos humanos, la criminalización perpetúa la exclusión y obstaculiza el cumplimiento de los objetivos globales 95-95-95 de ONUSIDA (95 % de personas diagnosticadas, 95 % en tratamiento y 95 % con carga viral indetectable). Si las personas temen que un diagnóstico pueda derivar en persecución penal, es más probable que eviten hacerse la prueba, reduciendo así las posibilidades de tratamiento temprano y de prevención comunitaria. Diversos estudios han demostrado que las tasas de testeo voluntario disminuyen en entornos donde la criminalización es agresiva, lo que afecta directamente a la salud pública y a la erradicación del virus.
Otro inconveniente radica en la inconsistencia de la aplicación de la ley. En Canadá, las directrices federales de 2018 recomendaban no procesar cuando la persona tiene carga viral indetectable o usa protección, pero estas orientaciones no son vinculantes en las provincias, donde se concentra la mayoría de los casos. Así, una persona puede ser procesada en Ontario pero no en Quebec por una situación idéntica, generando desigualdad jurídica y confusión social. Esta falta de coherencia institucional socava la confianza en el sistema y evidencia la necesidad urgente de una reforma unificada.
Los defensores de derechos humanos sostienen que la respuesta debe pasar del castigo al cuidado. Las estrategias efectivas son aquellas basadas en la educación sexual integral, el acceso equitativo al tratamiento antirretroviral, la profilaxis preexposición (PrEP) y la promoción del principio científico “Indetectable = Intransmisible” (I=I). La evidencia demuestra que cuando las personas son tratadas con dignidad y tienen garantizado su acceso a la salud, el riesgo de transmisión se reduce a cero.
El caso canadiense muestra que la criminalización del VIH no protege a la sociedad: la divide. Penalizar la no divulgación del diagnóstico no detiene la epidemia, pero sí consolida la marginación y el miedo. Reformar estas leyes no es un acto de permisividad, sino de justicia y racionalidad sanitaria. Como advierte la activista Muluba Habanyama, “hemos avanzado en la ciencia, pero la ley sigue anclada en el pasado”. Modernizar la legislación canadiense sería un paso esencial para alinear la justicia con la evidencia y los derechos humanos, y para demostrar que la lucha contra el VIH no se gana con condenas, sino con empatía, educación y salud pública.
COMUNICACIONES ACCIONGAY